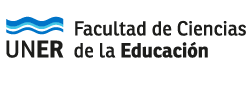La actualización de la carrera representa un hito histórico para la comunidad de la FCEDU, a 40 años del primer plan democrático de Comunicación Social y a 25 años de la última renovación de la currícula.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) aprobó este viernes 29 de agosto el nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Comunicación Social y su título intermedio, la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Social, que entrarán en vigencia a partir del ciclo lectivo 2026 en la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEDU).
El nuevo Plan de Estudios, que contempla una cursada fundamentalmente presencial de cuatro años para la Licenciatura y de dos para la Tecnicatura, se inscribe en el marco del Programa de Innovación Curricular de la Universidad y respeta las pautas de la Ordenanza N° 502/23 del Consejo Superior.
Asimismo, se estableció que el Plan de Estudios 1998 que rige actualmente, estará vigente hasta la finalización del año académico 2035.
Entre los fundamentos del nuevo Plan, se considera a la comunicación social como un derecho fundamental e ineludible para contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana y del sistema democrático.
Objetivos de la carrera
● Contribuir al desarrollo de producciones comunicacionales basadas en una perspectiva comprometida con la defensa de los derechos humanos, la pluralidad, la diversidad, la perspectiva de género y el desarrollo sostenible.
● Contribuir a la resolución de problemas sociales a partir de los saberes propios del campo disciplinar con una perspectiva ética, crítica, responsable y creativa.
● Desarrollar una formación integral y transdisciplinar capaz de comprender la complejidad social desde una mirada comunicacional crítica y creativa.
● Fortalecer la identidad académica y profesional desde una perspectiva latinoamericana y el reconocimiento de las especificidades culturales, sociales y comunicacionales de la región.
● Formar profesionales comprometidos con la comunicación como herramienta de transformación social, capaces de intervenir estratégicamente en diversos campos profesionales con una perspectiva ética, inclusiva y respetuosa de la diversidad.
● Promover una formación orientada a la democratización de los sistemas comunicacionales, desarrollando profesionales críticos y propositivos que comprendan la comunicación como un derecho humano fundamental.
● Aportar al desarrollo de prácticas sociales, culturales y comunicacionales a nivel local, regional, nacional e internacional.
Perfil de egreso
La formación de la Licenciatura y la Tecnicatura Universitaria en Comunicación Social aspira a que la persona se constituya como profesional integral, crítica y estratégica, capaz de articular permanentemente teoría y práctica. Los principios orientadores enfatizan la comunicación como práctica social, la transformación comunicacional, la ética profesional y una perspectiva crítica que permita intervenir significativamente en los complejos ecosistemas comunicacionales contemporáneos. Se promueve profesionales capaces de comprender e intervenir desde la comunicación como un derecho humano fundamental y una herramienta de transformación social.
Ver Plan con espacios curriculares
Alcances de la formación
La persona egresada de la Licenciatura en Comunicación Social estará capacitada para analizar, gestionar, planificar y realizar estrategias comunicacionales integrales, producir contenidos diversos, asesorar en sistemas comunicativos, investigar procesos de producción de sentidos y desarrollar propuestas en el campo comunicación-educación, culturales y organizacionales en múltiples contextos y medios.
La persona egresada de la Licenciatura en Comunicación Social podrá:
● Planificar y gestionar la comunicación en diferentes instituciones, organizaciones y medios.
● Planificar, desarrollar y evaluar proyectos periodísticos y de comunicación en diversos contextos y ecosistemas digitales, trans/multimediales, emergentes, entre otros.
● Diseñar y evaluar políticas públicas vinculadas a la comunicación social.
● Planificar, desarrollar y evaluar estrategias de comunicación política, campañas de bien público y opinión pública.
● Ejercer el periodismo en medios y espacios comunicacionales.
● Planificar, desarrollar y evaluar proyectos socio-comunitarios, edu-comunicacionales y culturales. La persona graduada en la Tecnicatura en Comunicación Social puede desarrollar, analizar y poner en práctica contenidos para los diversos lenguajes del ecosistema comunicacional, trabajar en diversos medios de comunicación y organizaciones, utilizar tecnologías comunicacionales y diagnosticar e intervenir estratégicamente en diferentes espacios para fortalecer procesos de comunicación.
En este marco, el/la Técnico/a en Comunicación Social podrá:
● Producir, redactar y editar piezas comunicacionales en diferentes lenguajes y en diversos soportes multimediales para medios de comunicación de diversos tipos.
● Desempeñar tareas de difusión, comunicación interna, divulgación, consultoría en áreas de comunicación institucional, gubernamentales, organizacionales y comunitarias.
● Colaborar en el diseño e implementación en estrategias de marketing digital y consultorías de comunicación.
● Colaborar en instituciones y organizaciones que produzcan, ofrezcan o comercialicen bienes y servicios asociados a los diferentes sectores comunicacionales.
● Participar en la ejecución de planes, programas y proyectos comunicacionales en organizaciones públicas y privadas.
Título a otorgar
– Título Final: Licenciada/o en Comunicación Social
– Título Intermedio: Técnica/o Universitaria/o en Comunicación Social
Requisitos de ingreso
Para ingresar a la carrera se requiere contar con título de nivel secundario, conforme a la normativa vigente. Excepcionalmente, podrán ingresar quienes sean mayores de 25 años y no reúnan esta condición, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 7 bis de la Ley de Educación Superior N° 24.521.
Además, se deberán cumplimentar los requisitos académicos establecidos por la Universidad Nacional de Entre Ríos para el ingreso a sus carreras de grado y pregrado. La Universidad garantiza el ingreso libre e irrestricto, conforme a los principios establecidos en su normativa institucional y en el marco de la legislación nacional vigente.
Modalidad de cursado
La modalidad de dictado de la carrera es presencial. Las tecnologías que permiten la interacción mediada entre estudiantes y docentes se utilizan como apoyo al cursado. Las estrategias pedagógicas previstas en el dictado de esta propuesta formativa implica el uso de aulas híbridas y entornos virtuales en los espacios curriculares. Siguiendo las normativas vigentes, las horas de interacción pedagógica se desarrollan en una proporción superior al 70% de manera presencial.
Fundamentación del nuevo Plan
El plan parte de considerar a la comunicación social como un derecho fundamental ineludible para contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana y del sistema democrático. Los medios y las narrativas tienen un papel estratégico en la construcción de una sociedad que protege, promueve y garantiza la dignidad de todas las personas. La comunicación es un derecho que atraviesa todas las dimensiones de la experiencia social y posee un potencial para la transformación, la inclusión y la reparación histórica.
Con esta concepción como eje transversal, el plan de estudios propone formar profesionales capaces de comprender la comunicación como una herramienta fundamental para la producción de las memorias colectivas, la denuncia de las violaciones de derechos, la promoción de la diversidad y el reconocimiento de las identidades marginadas. También de construir estrategias comunicacionales que contribuyan a la consolidación de una sociedad más justa, democrática y respetuosa de los derechos humanos.
Esto no fue siempre así. El primer Plan de Estudios de lo que se denominó Licenciatura en Ciencias de la Información estuvo vigente entre 1980 y abril de 1984. La carrera, que se creó durante el último gobierno militar (1976-1983), proponía ampliar la propuesta académica que hasta ese momento se concentraba sólo en la carrera de profesorado o licenciatura en Educación y plasmaba una dimensión meramente instrumental de la comunicación.
En 1985, en el marco del reinicio del gobierno democrático ocurrido a partir del 10 de diciembre de 1983, la actualización de los programas y la convocatoria a concursos ordinarios de las cátedras, el plan de estudios se cambió estructuralmente. Dejó de denominarse “Ciencias de la Información” para pasar a reconocerse como Licenciatura en Comunicación Social. Este plan estaba enmarcado en la expectación que producía el reinicio democrático y exhibía una fuerte preocupación por desarrollar investigaciones y trabajos de campo que otorgaran voz propia a la realidad del sistema comunicacional de Latinoamérica. La propuesta se proyectó en una vinculación directa con campos profesionales emergentes que apuntaban a la búsqueda de una formación integral interdisciplinaria y de desarrollo de competencias técnico-profesionales. En ese tiempo, diferentes intelectuales comenzaron a profundizar el análisis teórico sobre la “comunicación” como objeto de estudio. La incorporación de perspectivas críticas latinoamericanas posibilitó la generación de marcos conceptuales propios, el desarrollo de líneas de investigación locales y la construcción
de un pensamiento comunicacional situado con enfoques críticos-transformadores y un compromiso social por la comunicación. Así, comenzó un proceso de legitimación académica del campo comunicacional y una profundización de la articulación entre universidad y contexto social que amplió los horizontes profesionales
En 1998 se reformó nuevamente el plan de estudios. Se actualizaron los contenidos pero, principalmente, se consolidaron las líneas de trabajo que se gestaron en los años previos. El fortalecimiento de la formación teórica y práctica fue acompañado de la participación de docentes, personas graduadas y estudiantes en la construcción de políticas públicas y redes institucionales. Algunos ejemplos son la participación en la Asociación de Facultades de Comunicación Social (AFACOS) que se creó en 1983, en la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) que se constituyeron posteriormente. También desde la Licenciatura se tuvo un rol activo en la participación, el desarrollo y promulgación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto potenció el establecimiento de vínculos interinstitucionales, la promoción de investigaciones colaborativas y la integración teoría-práctica en espacios curriculares. Diversos actores fueron construyendo un camino de desarrollos conceptuales, epistemológicos y empíricos de prácticas docentes, extensionistas y de investigación. Alicia Entel, Patricia Terrero, Sergio Caletti, Leonardo Moledo, Silvia Delfino, María Laura Méndez, Susana Veleggia, Humberto Ríos, Guillermo Alfieri, Oscar Bosetti, Jorge Rivera, Horacio Robustelli, María Elena Lothringer, Claudia Rosa, Gustavo Lambruschini y Patricia Fasano, entre muchos otros, contribuyeron a la formación y a la construcción del campo de la comunicación social en nuestra región, en Argentina y en América Latina.
No obstante, los acelerados cambios que se producen en el mundo de la comunicación y el carácter centralmente articulador que las prácticas comunicativas han adquirido en el siglo XXI, requieren de nuevos abordajes didácticos, políticos y metodológicos. Desde la aprobación del plan de estudios de 1998, el ecosistema comunicacional -atravesado por los procesos de digitalización de la cultura- ha adquirido nuevas configuraciones en las que conviven prácticas emergentes con otras más tradicionales, transformadas por cambios tecnológicos que también modifican las formas de subjetivación y sociabilidad. Atenta a estos, la comunidad educativa de la carrera de Comunicación Social sostuvo anteriormente debates en torno a la reforma del plan de estudios. En los documentos vinculados a los intentos de modificación que tuvieron lugar en 2012 y 2018, se señalaron diversos tópicos a considerar ante una nueva propuesta de plan de estudios. En primer lugar, era menester revisar las orientaciones, tanto de la tecnicatura como de la licenciatura. En cuanto a las primeras, se señaló que las áreas disciplinares de formación estaban ancladas a las configuraciones históricas de los medios masivos de comunicación del siglo XX (audio, gráfica, redacción, imagen). Si bien se reconoció la importancia en la formación de las especificidades expresivas y narrativas de los diversos lenguajes, se consideró necesario diseñar trayectos formativos que habiliten la experimentación en un ecosistema comunicacional atravesado por la hibridez y la convergencia de lenguajes. Esta dimensión problemática no sólo apareció vinculada con el diseño curricular de las orientaciones, sino también con las modalidades de implementación del cursado de los diversos talleres. En este sentido, diversas contribuciones indicaron un horizonte de profundización de la integración de prácticas y saberes.
En cuanto a las menciones de la licenciatura, apareció la necesidad de consolidar trayectos formativos en áreas de la comunicación que han adquirido relevancia principalmente en las primeras dos décadas del siglo XXI como la comunicación institucional y la comunicación comunitaria. Por otra parte, se aludió a la necesidad de incluir en los primeros años de cursado materias específicas del campo comunicacional en relación a los contenidos de carácter general. Los argumentos refirieron a la distancia temporal que existe entre la finalización del cursado y la entrega de la tesis de gran parte del estudiantado y la necesidad de desarrollar contenidos y propuestas de formación sobre comunicación y salud, redes sociales y plataformas, entre otros. Asimismo, se señaló la posibilidad de revisar y redistribuir la carga horaria dedicada a los diversos contenidos e incluir una instancia de aprendizaje preprofesional en el ciclo de pregrado (tecnicatura).
De estas discusiones previas (y recientes) sobre las políticas y lineamientos actuales en educación superior y las transformaciones profundas que se han producido en las últimas décadas tanto en el campo de estudios en comunicación como en las prácticas profesionales, parte y se fundamenta la presente reforma curricular. Esta es resultado de un complejo proceso de elaboración y reelaboración en el que diferentes actores se involucraron en diversas instancias de discusiones y negociaciones impulsadas desde distintas perspectivas ideológicas y de construcción de acuerdos.
Uno de esos acuerdos se refiere a la curricularización de la extensión universitaria. A través de esta se busca integrar sistemáticamente las actividades de extensión dentro del currículo académico como parte de la formación del estudiantado. La integración a las currículas de experiencias de formación territoriales fortalece los lazos entre grupos y comunidades en un intercambio fructífero. Además, permite el reconocimiento de necesidades y el diseño de estrategias coherentes con las problemáticas sociales situadas. Como sostienen De Michele y Giacomino (2015:104): “El desafío es imaginar nuevas formas de enseñar y aprender al lado de las problemáticas sociales y de quienes la sufren, con el fin de aprender, enseñar y aportar a la transformación de esa realidad”. Se trata de promover la formación ética-política desde una perspectiva crítica y de derechos humanos, a partir del aprendizaje en contexto que habilita la extensión universitaria. También de propiciar
instancias de articulación entre actores territoriales y universitarios en la búsqueda de co-construir respuestas a problemas o acompañar procesos de transformación. Ello contribuye a potenciar la formación integral de los/las estudiantes mediante el método de acción-reflexión-acción, al generar una lectura situada sobre problemas sociales, económicos, culturales, productivos, políticos del contexto en que nos encontramos inmersos.
La comunicación atraviesa y configura los diversos fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales. Los flujos comunicacionales producen, reproducen y transforman todo proceso social. En los espacios de mediación se negocian sentidos, se disputan significados y se construyen realidades colectivas. Espacios que se configuran como escenarios complejos, caracterizados por el nuevo ecosistema mediático-informacional, la convergencia tecnológica, la multiplicación de plataformas, la hipermediatización de la experiencia social y la emergencia de nuevas modalidades de producción, circulación y consumo de información.
Las teorías de la información de principios del siglo XX comprendieron la comunicación de manera instrumental, ligada a la transmisión de información, hasta convertirse en un campo de estudios que analiza los procesos simbólicos, culturales y políticos que configuran la realidad social. En el siglo XXI, el contexto de digitalización de la sociedad reconfigura las relaciones y articulaciones sociales. Las diversas disciplinas que dieron origen al campo de la comunicación, entre las que podemos mencionar la perspectiva de derechos humanos, de género y de cuidado de nuestro ambiente, proporcionan una matriz de análisis a la que se debe integrar el estudio de las modificaciones que producen las mediaciones tecnológicas de la comunicación en la sociedad en tanto suponen nuevos modos de percepción, de socialización y de lenguaje.
Las transformaciones científico-tecnológicas, culturales y sociales contemporáneas han generado un nuevo ecosistema comunicacional caracterizado por la interconexión digital, la convergencia multimedia, el desarrollo sustentable y la reconfiguración de las esferas públicas. Este escenario demanda una formación profesional flexible, capaz de comprender las tensiones entre exclusión e inclusión, de analizar las nuevas formas de socialidad y de intervenir estratégicamente en redes sociopolíticas cada vez más complejas y dinámicas. También de atender a un mundo globalizado que insta por una internacionalización de las propuestas académicas y currículums. La comunicación se configura entonces no sólo como un campo de estudio, sino como un espacio de producción de sentidos, de intervención y de transformación social que apuesta a recuperar especialmente las tradiciones y perspectivas locales y latinoamericanas Atento a ello, el Plan de Estudios potencia la incorporación de espacios de formación que puedan atender a nuevos objetos de estudio y lenguajes del campo comunicacional así como también reconoce la formación en espacios de investigación y extensionistas. En este sentido, propone habilitar nuevas lecturas, articulaciones e intervenciones del campo de la comunicación. Campo, de constitución y expansión plural, que ha complejizado los perfiles académicos y profesionales que se desprenden de tal proceso. La nueva currícula dispone trayectorias formativas relacionadas a zonas de intervención en comunicación que se han desarrollado en las últimas décadas. Algunas de ellas son la comunicación institucional, la comunicación digital, la comunicación comunitaria, la comunicación política, la comunicación pública de las ciencias, la comunicación con perspectiva de género, la articulación entre comunicación y salud, accesibilidad comunicacional, y comunicación ambiental, entre otros campos que se suman al del periodismo, la comunicación-educación, la comunicación cultural y la comunicación como derecho humano y bien público.
Dicho esto, la formación en Comunicación Social enfrenta el desafío epistemológico de repensar los marcos conceptuales y metodológicos que históricamente han definido las prácticas y las líneas de investigación del campo. Esta debe potenciar una mirada crítica y compleja sobre las nuevas tecnologías como espacios de mediación cultural, soberanía, de acceso a las tecnologías y la alfabetización digital, entre otrasvariables que caracterizan el contexto social. Las inteligencias artificiales generativas (IA) reconfiguran los modelos tradicionales de producción, circulación y consumo de información y contenidos. Por ello, la modificación curricular no sólo aborda la IA como una herramienta técnica, sino como un fenómeno sociocultural de múltiples dimensiones que atraviesa a la comunicación y requiere profesionales capaces de comprender, producir, analizar y reflexionar críticamente sobre la cultura algorítmica y de plataformas que caracterizan al ecosistema comunicacional en la segunda década del siglo XXI (Martín-Barbero, 2008; Yúdice, 2023).
Consecuentemente, la formación brinda herramientas teóricas y conceptuales que contribuyen a pensar los procesos de la comunicación en contextos específicos y actuales que devienen de la globalización: la urbanidad, el consumo, la exclusión y la integración social, entre otros. Las perspectivas deben atender tanto a los fenómenos masivos como a las prácticas culturales privadas y públicas, y a la hibridación que a menudo emerge de ellas en la sociedad mediatizada. Se trata -por lo tanto- de construir herramientas teóricas que permitan comprender los procesos en los que la persona egresada deberá intervenir desde la comunicación. Este nuevo plan expone una formación integral que articula perspectivas teóricas sólidas con competencias técnicas especializadas de la comunicación social como campo académico y profesional. Para formar profesionales capaces de intervenir estratégicamente en diversos contextos y problemáticas comunicacionales, contempla una comprensión multidimensional que integra elementos históricos, sociológicos, antropológicos, semióticos y tecnológicos. Propone un “aprender haciendo” que no se reduce a una práctica instrumental, sino que se constituye como una instancia de producción de conocimiento colectivo. Dispone las prácticas preprofesionales, los talleres de producción y la curricularización de la extensión como dispositivos fundamentales para la formación de comunicadores capaces de desplegar estrategias creativas, éticas y comprometidas con la transformación social.
Esta propuesta se construyó en un contexto de digitalización y el advenimiento de la IA, tecnologías que están transformando los procesos comunicacionales y promueven ecosistemas complejos de interacción donde las fronteras se desdibujan permanentemente. Por ello, la educación en Comunicación Social debe desarrollar competencias que permitan a los futuros profesionales navegar la complejidad de los sistemas de información, comprender las dinámicas de circulación del conocimiento, las estrategias de construcción de narrativas mediadas por algoritmos y las relaciones de poder asociadas a la producción tecnológica. Las personas que se formen en comunicación social deben ser capaces de comprender las lógicas de funcionamiento de los dispositivos tecnológicos y generar prácticas comunicacionales que preserven la diversidad cultural, la agencia humana y el pensamiento crítico frente a la creciente automatización de los procesos de subjetivación y significación.
En este sentido, la presente propuesta busca plantear un proyecto académico sólido y actualizado, pluralista, democrático, con una perspectiva regional y un enfoque multidisciplinario. El plan tiene una vocación de intervención estratégica y política en el sistema comunicacional nacional y regional, promueve la formación de profesionales que puedan diagnosticar, planificar, concertar, promover, ejecutar y evaluar los procesos que se generan en la sociedad desde las diferentes dimensiones culturales, sociales, educativas, políticas y económicas.
Para ello promueve conocimientos teóricos, técnicos y prácticos del campo de la comunicación social en relación a: marcos legales; planificación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos comunicacionales; abordajes territoriales; obtención y administración de fondos y fuentes de financiamiento; instituciones públicas y privadas; producción y comercialización de bienes y servicios; arte, culturas populares y procesos identitarios. Se trata de objetivos orientados al desarrollo comunicacional de las comunidades; al fortalecimiento y desarrollo sostenible y democratizante de la circulación de la información; a impulsar la organización y la programación institucional; a generar modelos de gestión mixta en proyectos de cooperación; y orientado a la defensa de los valores democráticos y el cumplimiento de los derechos sociales, educativos, culturales y comunicacionales.
De acuerdo con De Alba (1994), construir una formación que permita que los sujetos sociales sean capaces de comprenderse como producto y parte de la realidad histórico social en la que viven y se desarrollan, de comprender la complejidad de su propia cultura en la interrelación con las demás culturas, demanda pensar en un currículum abierto que permita la incorporación de manera ágil de los cambios que se producen de manera acelerada en los campos del conocimiento. A la vez significativa en la medida que permita incorporar los nuevos contenidos de manera no aislada y desarticulada.